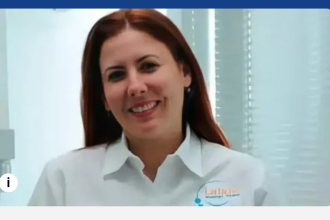Un par de hombres bajo los efectos del fentanilo después de inyectarse en Tijuana, una de las ciudades más mortíferas de México (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
Un par de hombres bajo los efectos del fentanilo después de inyectarse en Tijuana, una de las ciudades más mortíferas de México (Foto: Washington Post, Salwan Georges)Un canal seco atraviesa el corazón de Tijuana, una franja de espacio negativo en una ciudad donde cada metro cuadrado parece estar reclamado. La canalización, como la gente la llama, es un lugar emblemático de los males de la ciudad, un submundo a la vista de todos. Los titulares son diarios:
“Otro homicidio en la canalización”.
“Un niño ejecutado en la canalización, frente a Costco”.
“Más de mil personas encontradas viviendo en la canalización”.
El caos se ha extendido por toda Tijuana. En lo que va de año, aquí se han registrado 1.900 homicidios, lo que la convierte en la ciudad más mortífera de México. Es un lugar donde el lenguaje se ha adaptado a nuevas formas de violencia, macabras e hiperespecíficas. La palabra “encobijado”, por ejemplo: una víctima de asesinato envuelta en una manta.
Esta violencia se ve impulsada por un cambio en el tráfico de drogas. Tijuana (Baja California) ha sido durante mucho tiempo un importante punto de tránsito de mercancías ilícitas hacia Estados Unidos: alcohol durante la Ley Seca, oleadas de marihuana y cocaína después. Ahora, es una ciudad de fentanilo. Es el centro de tráfico más prolífico de esta droga en Estados Unidos y, cada vez más, una ciudad de consumidores.
 Ocultar las pastillas de fentanilo en piñatas es una de las prácticas recurrentes del crimen organizado (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
Ocultar las pastillas de fentanilo en piñatas es una de las prácticas recurrentes del crimen organizado (Foto: Washington Post, Salwan Georges)Son sus cuerpos sin vida los que los paramédicos encuentran en las calles. Son víctimas de sobredosis con la misma frecuencia que de la violencia. La guerra territorial entre narcotraficantes locales ha provocado una conmoción nocturna de asesinatos.
La crisis ha penetrado en zonas inverosímiles de Tijuana. Los laboratorios de fentanilo se han disfrazado de tiendas de piñatas. Los traficantes han convertido modernas casas adosadas en almacenes de droga.
Los hombres emergen, como zombis, entre los restaurantes del centro de la ciudad, en busca de drogas disponibles dondequiera que puedan encontrarlas.
Capítulo 1: José
Se despertó junto a un montón de basura a dos calles de la frontera entre Estados Unidos y México, en un trozo de acera que han reclamado los adictos al fentanilo de esta ciudad, casi todos deportados de Estados Unidos.
 José González, quien creció en California, llegó a Tijuana luego de ser deportado a los 23 años (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
José González, quien creció en California, llegó a Tijuana luego de ser deportado a los 23 años (Foto: Washington Post, Salwan Georges)José González dobló su manta sobre el cemento y comprobó si le habían robado algo mientras dormía. La mayoría de los hombres que le rodeaban -es cuidadoso de no llamarlos amigos- ya habían tomado su primera inhalada del día. Miraban fijamente al frente o al suelo, ajenos a todo mientras José hacía inventario de sus cosas.
“Este maldito lugar”, dijo.
José había sido el tackle derecho titular en Redlands High School, a las afueras de San Bernardino, California, un adolescente que había pasado por todo un americano hasta que sus amigos se enteraron de que era indocumentado, traído a Estados Unidos cuando tenía 4 años. Cuando fue deportado a los 23 años por vender drogas, tenía novia y una hija en San Bernardino. Su inglés era mucho mejor que su español.
A nadie en Tijuana le importaba su biografía. Ni a la policía, que le había detenido 12 veces por infracciones tan leves como merodear, enviándole a la cárcel uno o dos días cada vez. Ni a sus vecinos yonquis que, una vez más, al parecer, le habían robado sus cosas mientras dormía.
Se había quedado aquí tras ser deportado en 2013 para estar cerca de su hija en California. Dejó su adicción a las drogas. Consiguió trabajo en un call center. Se compró un armario lleno de camisas de botones.
 José, de 32 años, consigue agujas para inyectarse fentanilo y así evitar el síndrome de abstinencia (Foto: Washington Post, Salwan Georges.
José, de 32 años, consigue agujas para inyectarse fentanilo y así evitar el síndrome de abstinencia (Foto: Washington Post, Salwan Georges.Pero al cabo de unos meses -solo y deprimido- empezó a consumir de nuevo. Al principio, eran unas cuantas dosis de heroína cada pocos días antes del trabajo. En 2020, sin embargo, el fentanilo había desplazado a casi todas las demás drogas en Tijuana.
La primera vez que probó el fentanilo fue una revelación, una grieta resplandeciente en el universo en el que cayó. Desde entonces, la adicción había reordenado su vida. A veces hablaba de su propio descenso como si le estuviera ocurriendo a otra persona, un torbellino de malas decisiones del que a sus 32 años no podía salir.
“¿Por qué querría mi hija visitar a su padre drogadicto?”, se preguntaba. Ella lo había visitado una vez y nunca había vuelto. “¿Qué demonios hago yo aquí?”.
Era viernes por la mañana. Los niños, con sus uniformes escolares, pasaban por delante del campamento de José de camino a la escuela. Tenía el fentanilo suficiente para evitar el dolor del síndrome de abstinencia. Como se había quedado sin venas visibles, le pidió a un amigo que le inyectara la aguja en el cuello. Se agachó para recibirla y apoyó las manos en las rodillas mientras le entraba el subidón.
 En ocasiones, José le pide ayuda a otros adictos para inyectarse fentanilo en su cuello (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
En ocasiones, José le pide ayuda a otros adictos para inyectarse fentanilo en su cuello (Foto: Washington Post, Salwan Georges)En otras cinco horas, estaría colocado, deseando otra dosis. Necesitaba ganar 100 pesos (unos 5 dólares) para comprar droga suficiente para llenar otra jeringuilla. Empezó a cargar su mochila llena de artículos recuperados para vender en el centro de Tijuana: fundas de iPhone, una calculadora, un diccionario, un par de shorts usados.
Todos los días seguía el mismo ciclo, un ajetreo que se había impuesto. Conseguir suficiente dinero para comprar drogas, consumirlas, quizá encontrar algo de comida y volver a empezar. Este día no era diferente.
Salvo que hacía mucho calor y el olor a basura se extendía por la acera de José.
Salvo que estaba adelgazando y los pantalones se le caían de la cintura.
Salvo por un problema más inmediato: lo que José tenía a la venta era en gran parte basura.
Se puso su mochila negra, con la cremallera rota, y pasó por delante de la hilera de campamentos que han surgido en las afueras del centro de Tijuana. Una manzana de clubes de striptease y bares brillaba a lo lejos.
 Algunos adictos venden artículos usados para comprar dosis de fentanilo (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
Algunos adictos venden artículos usados para comprar dosis de fentanilo (Foto: Washington Post, Salwan Georges)Su mejor oportunidad para ganar los 100 pesos, pensó, era una bolsa de Victoria’s Secret que había encontrado con algunos productos para el cuidado de la piel. Las palabras “Love Made Me Do It” (El amor me obligó a hacerlo) estaban garabateadas bajo la cremallera. Se dirigió a un bloque repleto de prostitutas y se la presentó a las mujeres, que se abanicaban a la sombra. La mayoría negó con la cabeza ante el intento de José. Algunas se quedaron con la mirada perdida.
“Se creen demasiado buenas para mí”, dice. “Pero les estoy ofreciendo un trato realmente bueno”.
Cruzó la calle y colocó cuidadosamente su mercancía sobre una lona negra. Sacó unas gafas médicas usadas, una extensión, correas de reloj y un montón de fundas de teléfono usadas. A su alrededor, otras personas habían puesto a la venta sus propios artículos.
Un joven se le acercó.
“¿Sabes dónde puedo comprar?”, le preguntó.
José sabía que consumía metanfetamina, así que le dijo dónde trabajaban los traficantes.
Había llegado a conocer el panorama de los adictos de la ciudad: dónde conseguían sus drogas los distintos tipos de yonquis, cómo tratarlos si sufrían una sobredosis. Ocurría a menudo.
 Al menos cuatro personas con sobredosis de fentanilo habían sido salvadas por José González (AP Foto/Jae C. Hong)
Al menos cuatro personas con sobredosis de fentanilo habían sido salvadas por José González (AP Foto/Jae C. Hong)Había salvado a cuatro personas de sobredosis de fentanilo utilizando naloxona, un medicamento que revierte el efecto de los opioides. Está regulada como sustancia controlada por el gobierno mexicano y es casi imposible encontrarla legalmente fuera de algunos hospitales. Pero las organizaciones no gubernamentales estadounidenses empezaron a introducirla de contrabando en Tijuana a medida que aumentaban las sobredosis.
José solía llevar un frasco en el bolsillo. Aunque había desarrollado una tolerancia al fentanilo, sabía que un día podría ser él quien necesitara ser reanimado.
Pasaron las horas sin que casi ningún cliente se interesara. Pudo sentir que su cuerpo le pedía otro golpe. Decidió volver a su campamento a por unos cuantos artículos que había dejado atrás, con la esperanza de que mejoraran su venta. Lo recogió todo. Caminando de vuelta, empezó a sentirse peor.
José se detuvo en una intersección, con la frente salpicada de sudor.
“No sé qué coño hacer”, se dijo.
“A veces sólo quiero meterme en un centro de rehabilitación. Me estoy cansando de esto”.
 Pese a intentar desintoxicarse, González volvió a consumir fentanilo (Foto:Archivo DEF)
Pese a intentar desintoxicarse, González volvió a consumir fentanilo (Foto:Archivo DEF)Se rascó el antebrazo izquierdo, con el tatuaje de la cara de su hija cuando tenía 4 años, la última vez que la vio. Ahora tenía 12. Una persona diferente, pensó.
Siguió caminando, ahora un poco más despacio, intentando vender algunas cosas de camino a su bloque. Una mujer le paró, se presentó y le hizo una pregunta.
“¿Para qué necesitas el dinero?”
“Para ser honesto”, dijo, “para una cura”, refiriéndose al golpe de fentanilo.
“Eres demasiado joven para estar consumiendo”, dijo ella. “Sabes, tienen reuniones para ayudar a gente con problemas así, tres veces por semana”.
José le dio las gracias y empezó a alejarse. Era el tipo de intervención que rara vez ocurría en esta parte de Tijuana.
Dijo su nombre en voz alta: “Beatriz”.
“Todo sucede por una razón”, dijo, “incluso conocerla”.
Había intentado desintoxicarse dos veces, pero quizá, pensó, había llegado el momento de volver a intentarlo.
O podría volver a trabajar en la calle, intentando vender más cosas. Podía dejar que el universo decidiera si merecía otro golpe.
“Todo sucede por una razón”, volvió a decir, aunque rara vez estaba claro cuál era la razón.
 Las periodistas Inés García Ramos e Isaí Lara Bermúdez cubren la escena de un homicidio en las faldas de la ciudad de Tijuana (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
Las periodistas Inés García Ramos e Isaí Lara Bermúdez cubren la escena de un homicidio en las faldas de la ciudad de Tijuana (Foto: Washington Post, Salwan Georges)Capítulo 2: Los periodistas
El mensaje de texto procedía de una fuente de la policía local: Un coche estaba ardiendo en la carretera de Tijuana que bordea el Océano Pacífico. Había un cadáver en el asiento trasero: otro aparente homicidio.
Inés García Ramos, redactora de Punto Norte, uno de los únicos periódicos independientes de la ciudad, recibía los avisos varias veces al día. Escribía crónicas de crímenes violentos cometidos no sólo para matar, sino también para impresionar e intimidar. Era como si los asesinos de Tijuana compitieran entre sí para ver quién cometía los actos más horripilantes.
García, de 33 años, nació en Los Ángeles, pero creció aquí, hija de un peluquero cuyos clientes eran las esposas y novias de la élite del narcotráfico de la ciudad. Dar sentido al espasmo de violencia de Tijuana se convirtió en su principal objetivo periodístico.
“¿Hay algo más que quieras hacer?”, suplicó la madre de García.
Aún no lo había.
 Margarito Martínez era un fotoperiodista de Tijuana (Foto: Facebook/Margarito Martínez)
Margarito Martínez era un fotoperiodista de Tijuana (Foto: Facebook/Margarito Martínez)Así que, justo antes del atardecer, se dirigió hacia el todoterreno en llamas. Aparcó en el arcén. Se acercó hasta que pudo distinguir el cuerpo calcinado en el asiento trasero. Sacó su teléfono móvil y empezó a transmitir en Facebook Live.
“Es el asesinato número 1.569 de este año”, dijo.
Los espectadores le respondieron con mensajes en los que le pedían más detalles. Algunos de ellos tenían familiares desaparecidos y se preguntaban si la víctima podría ser su ser querido.
“De momento no tenemos datos sobre el fallecido”, dijo García a su audiencia.
Lo que no dijo: lo más probable es que nunca los tuviera. Era casi seguro que el asesinato no se resolviera; sólo alrededor del 2 por ciento de los crímenes en México lo son cada año.
Pero García tenía su propia explicación para la creciente tasa de homicidios de la ciudad. Había observado cómo el repunte de los delitos violentos reflejaba el aumento del tráfico de drogas sintéticas. Había escrito sobre cómo grandes cantidades de fentanilo permanecían también de este lado de la frontera, convirtiendo franjas de la ciudad en mercados de droga al aire libre.
 A principios de enero se reportó el asesinato de Margarito Martínez (Foto: Cuartoscuro)
A principios de enero se reportó el asesinato de Margarito Martínez (Foto: Cuartoscuro)Estaba segura de que la violencia y las drogas estaban relacionadas. Llevaba más de un año buscando la forma de documentar ese vínculo. García envió a fotoperiodistas de Punto Norte a Tijuana para investigar la ola de delincuencia de la ciudad.
Arturo Rosales y Margarito Martínez Esquivel fotografiaron la ciudad casi todas las noches, haciendo una crónica de la violencia incesante tras la puesta de sol.
Martínez fue el primer fotógrafo de Punto Norte. Empezó a fotografiar escenas de crímenes en 2003 por accidente, sacando unas cuantas fotos de un asesinato que encontró por casualidad. Fue algo natural: Martínez se convirtió rápidamente en el corazón de la prensa de la ciudad, con su cámara siempre en el asiento del copiloto. Rosales era un taxista que aprendió de Martínez, publicando sus fotos en Facebook hasta que consiguió su propio contrato.
En enero, a los 49 años, Martínez fue asesinado. Le dispararon mientras estaba sentado en su Ford Escort beige a la puerta de su casa. Los testigos vieron a un hombre dispararle y huir del lugar. La esposa y la hija adolescente de Martínez lo encontraron tendido en el suelo.
El asesinato marcó el comienzo de otro año de violencia histórica para los periodistas mexicanos. Desde 2019, 50 periodistas han sido asesinados en México, lo que lo convierte en el país más peligroso del mundo para los trabajadores de los medios de comunicación.
 Tras la muerte de Margarito Martínez, el equipo de Punto Norte comenzó a investigar su asesinato (Foto: REUTERS/Gustavo Graf Maldonado)
Tras la muerte de Margarito Martínez, el equipo de Punto Norte comenzó a investigar su asesinato (Foto: REUTERS/Gustavo Graf Maldonado)El día después del asesinato, García y sus colegas se reunieron en su sala de redacción sin marcar, encima de una tienda de vestidos de quinceañera. Un guardia de seguridad de incógnito vigilaba el perímetro.
Decidieron que tenían que averiguar quién estaba detrás de la muerte de Martínez.
La cobertura comenzó en enero, cuando García y sus colegas publicaron un artículo sobre el arma utilizada para matar a Martínez, relacionándola con otros homicidios ocurridos en la ciudad.
“La pistola 9 mm que le quitó la vida había sido utilizada en varios crímenes relacionados con disputas territoriales entre narcotraficantes”, escribió el equipo de Punto Norte, “y fue utilizada por delincuentes que habían sido detenidos una y otra vez, pero que quedaron en libertad para seguir cometiendo homicidios”.
En el asesinato de Martínez, los periodistas vieron un ejemplo concreto de cómo el narcotráfico, el consumo de drogas y el aumento de la violencia estaban relacionados.
En marzo, en la primera vista del caso de Martínez, García fue el único periodista que asistió. El fiscal leyó en voz alta el intercambio de mensajes de texto entre los hombres que presuntamente ordenaron el asesinato de Martínez, una red criminal que dependía de David López Jiménez, conocido como “El Cabo 20″, afiliado a los cárteles Arellano Félix y Jalisco Nueva Generación.
 Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación estarían detrás del asesinato de Margarito Martínez (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM)
Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación estarían detrás del asesinato de Margarito Martínez (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM)“Necesito un soldado para cometer un asesinato”, dijo en un mensaje José Heriberto, uno de los afiliados de López Jiménez. “Se le pagarán 20.000 pesos [unos 1.000 dólares]”.
Al escuchar los mensajes, García notó que los hombres que ordenaron el asesinato de Martínez mantenían dos conversaciones abiertas al mismo tiempo. Una era sobre el homicidio y la otra sobre el tráfico de drogas.
“Hoy es sábado, un buen día para vender”, escribió Christian Adán, otro miembro del grupo, a Heriberto, refiriéndose a su negocio local de drogas.
Inmediatamente después, la conversación volvía al asesinato.
“Mándame la ubicación de Margarito”, respondió Heriberto.
García dejó de tomar notas y suspiró.
“Esto sólo demuestra lo estrechamente relacionados que están estos dos delitos”, dijo. “Vender drogas y matar gente”.
 El Cabo 20 estaría relacionado con el asesinato de Margarito Martínez (Foto: Especial/SSyPC)
El Cabo 20 estaría relacionado con el asesinato de Margarito Martínez (Foto: Especial/SSyPC)Había visto más pruebas de ese vínculo en febrero, cuando las autoridades mexicanas detuvieron a 10 sospechosos del caso. En la misma redada se incautó también un almacen de drogas que incluía cocaína, heroína y metanfetaminas.
López Jiménez, según supo, había sido detenido y puesto en libertad seis veces antes de que presuntamente organizara el asesinato de Martínez, un caso de estudio sobre el modo en que el sistema judicial se acobarda ante los criminales poderosos. Cuatro de esas detenciones estaban relacionadas con la venta de drogas, incluida la acusación de haber gestionado un laboratorio de drogas en el centro de Tijuana. En agosto fue detenido por posesión de armas; más tarde, los fiscales lo declararon responsable del asesinato de Martínez.
Llegar al fondo del crimen tuvo algo de satisfactorio y desgarrador, dijo García. Es algo que rara vez ocurre en México. Al parecer, los fiscales se tomaron el caso de Martínez más en serio debido a la atención que recibió, incluso por parte del gobierno de Estados Unidos.
El caso sigue su curso, pero las citas con el tribunal son poco frecuentes. Los días de García vuelven a estar ocupados principalmente por la cobertura rutinaria del crimen, como la historia del cadáver carbonizado en la parte trasera del todoterreno.
 Un laboratorio de fentanilo disfrazado de una tienda de piñata (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
Un laboratorio de fentanilo disfrazado de una tienda de piñata (Foto: Washington Post, Salwan Georges)Después de terminar su segmento de Facebook Live, con las olas rompiendo a sus espaldas, García repasó las posibilidades de lo que le ocurrió a la víctima en el asiento trasero. Quizá fue el final violento de una pelea de amantes. O que un traficante de drogas destituyera a su rival.
Al día siguiente intentaría hablar con sus fuentes. Buscaría obtener más detalles sobre el crimen.
Pero para entonces, sabía que habría otro homicidio que cubrir; otra alerta en el escáner de la policía de una muerte por sobredosis; otro cargamento de drogas sintéticas incautado en la escena de otra agresión violenta que nunca se resolvería.
Capítulo 3: Los agentes federales
Las drogas llegaron a un garaje de un barrio de lujo de Tijuana: bloques de metanfetamina envueltos en plástico en la caja de una camioneta y contenedores de cocina de fentanilo en el asiento trasero.
“¿Dónde va a parar todo esto?”, preguntó uno de los encargados de la mudanza, sujetando una torre de recipientes de plástico con la palabra “fentanilo” escrita con rotulador negro en un lateral.
Era un agente de la fiscalía mexicana, responsable de la incautación y retención de drogas.
Respiró hondo. El olor del interior del garaje era abrumador, suficiente para noquear a un primerizo. Ya estaba lleno de miles de kilos de fentanilo, metanfetamina, marihuana y heroína.
 Emmanuel Ibarra (izquierda) y Daniel Espinoza Alcántara se colocan frente a cientos de toneladas de drogas prendidas en fuego (Foto: Washington Post, Salwan Georges)
Emmanuel Ibarra (izquierda) y Daniel Espinoza Alcántara se colocan frente a cientos de toneladas de drogas prendidas en fuego (Foto: Washington Post, Salwan Georges)“Uf”, gruñó.
Pero había un problema más inmediato para los de la mudanza. Apenas había espacio para la carga más reciente.
Las drogas llegan allí casi todos los días desde los laboratorios clandestinos y los escondites que ahora salpican Tijuana. Otras se fabricaban más al sur, en el estado de Sinaloa, y pasaban por la ciudad de camino a la frontera.
El garaje de estupefacientes incautado, según las autoridades federales, es una prueba de sus esfuerzos por detener el flujo de drogas y conseguir pruebas para los juicios en curso. Se llena tan rápidamente que una vez al mes, para hacer más sitio, llevan miles de kilos de droga a un desolado puesto militar avanzado y les prenden fuego.
Pero el fuego es tanto un espectáculo como una forma de destruir la droga. Los periodistas locales son invitados a fotografiar a los agentes, que posan frente a las llamas.
García ha ido varias veces, viendo cómo se elevaba sobre la ciudad una columna de narcohumo. Cada vez, se preguntaba: “¿A quién van dirigidas estas imágenes?”.
¿Eran un intento de tranquilizar a los ciudadanos de Tijuana o de demostrar a los estadounidenses que México estaba frenando el flujo de drogas?
 Parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas es la incautación de narcolaboratorios (Foto: Sedena)
Parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas es la incautación de narcolaboratorios (Foto: Sedena)El desplazamiento de la producción de fentanilo de China a México en los últimos años ha inundado la frontera de drogas sintéticas. Incautar laboratorios y estupefacientes sería una tarea monumental para cualquier agencia policial. Pero en algunas zonas de México, donde el crimen organizado tiene a menudo más poder que el gobierno, la pregunta más importante se ha convertido en: ¿Lo intentan siquiera las autoridades?
En poco tiempo, después de cada incineración, el garaje vuelve a estar lleno.
Y los cárteles saben exactamente dónde está. Miembros del cártel Jalisco Nueva Generación difundieron el año pasado un vídeo de varios pistoleros pasando por delante del almacén. Uno de ellos sostenía un rifle bañado en oro. Rápidamente se hizo viral.
“Estamos en Tijuana, hijos de puta”, decían. “Los estamos cazando, hijos de puta”.
En cuatro redadas distintas de alto perfil, los reporteros del Washington Post vieron cómo las autoridades mexicanas llegaban a las supuestas casas de traficantes y fabricantes de fentanilo, sólo para encontrarlas vacías.
“Al parecer, el objetivo se marchó ayer a Sinaloa”, dijo un agente mientras regresaba a su coche tras la más reciente de esas redadas fallidas, en octubre.
 Debido a su tamaño, las pastillas de fentanilo son fáciles de transportar y ocultar (Foto: Fiscalía General de la República)
Debido a su tamaño, las pastillas de fentanilo son fáciles de transportar y ocultar (Foto: Fiscalía General de la República)En sus mejores días, los agentes a veces encuentran prensas de pastillas importadas de China y barriles llenos de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo. Las prensas de pastillas no son ilegales; muchas de ellas se compran en el sitio web chino de venta al por menor Alibaba.
Una vez incautadas, las autoridades las envían al mismo almacén donde se guardan los montones de droga. En muchos casos, estas pruebas no se llevan a juicio.
Puede llevar días o semanas obtener una orden de registro de los jueces mexicanos. Es tiempo suficiente para que la información sobre una redada planeada se filtre a los narcotraficantes. Los que trafican con drogas sintéticas como el fentanilo son los que menos probabilidades tienen de ser capturados.
Esto se debe, en parte, a lo fácil que es producir y transportar estas pastillas, que son pequeñas e inodoras. Llevan la etiqueta “M-30″: versiones falsificadas de las pastillas de oxicodona fabricadas por Mallinckrodt Pharmaceuticals, con sede en San Luis.
Entre mayo de 2013 y junio de este año, el gobierno federal realizó 462 arrestos por delitos relacionados con el fentanilo, según una solicitud de libertad de información, en comparación con 116.689 detenciones por producir, traficar o vender grandes cantidades de otras drogas durante ese mismo periodo de tiempo. En muchos casos, las autoridades mexicanas incautaron grandes cargamentos de fentanilo sin detener a nadie.
 Se registraron más de 400 arrestos relacionados con el tráfico de fentanilo (Foto: Sedena)
Se registraron más de 400 arrestos relacionados con el tráfico de fentanilo (Foto: Sedena)En octubre, la policía federal detuvo en las afueras de Ensenada una furgoneta blanca de pasajeros cargada con 150.000 pastillas de fentanilo y 1.500 libras de metanfetamina. Las autoridades vieron cómo los traficantes huían del lugar.
“Los [traficantes] optaron por abandonar el vehículo cuando identificaron la presencia de las autoridades, dispersándose en diferentes direcciones”, escribió la oficina del fiscal general en un comunicado de prensa.
El poder que ejercen las organizaciones de narcotraficantes suele ser difícil de evaluar. Pero periódicamente la escala se hace evidente, un ejército invisible que emerge de repente para golpear.
Eso es lo que ocurrió la tarde del 12 de agosto en Tijuana. Había empezado como un día tranquilo en la oficina del fiscal general, donde los agentes catalogaban su incautación más reciente de fentanilo. Antes del atardecer, empezaron a llegar las llamadas.
Unos delincuentes habían robado un autobús público y le habían prendido fuego. Luego un taxi. Luego otro autobús. En cuestión de minutos, Tijuana estaba plagada de narcobloqueos, paralizando la ciudad y cerrando el paso fronterizo terrestre más transitado del mundo.
 En todo Baja California se reportaron 24 narcobloqueos el 12 de agosto (Foto: Cuartoscuro)(Foto: Cuartoscuro)
En todo Baja California se reportaron 24 narcobloqueos el 12 de agosto (Foto: Cuartoscuro)(Foto: Cuartoscuro)“Vamos a crear caos para que el puto gobierno libere a nuestra gente”, decía un mensaje que circuló por WhatsApp. “Somos el cártel Jalisco Nueva Generación. No queremos lastimar a la gente buena, pero es mejor que no salgan. Vamos a atacar a cualquiera que veamos en las calles estos días”.
A medianoche, 42 vehículos habían sido incendiados. Fue un momento raro en el que toda Tijuana se vio sacudida por el mismo suceso. El gobierno estadounidense ordenó a los diplomáticos que se refugiaran en su lugar. Los trabajadores de las fábricas durmieron bajo las cintas transportadoras. Los conductores abandonaron sus autobuses por miedo a que sus vehículos fueran secuestrados.
García lo cubrió en directo.
“Nunca habíamos visto nada igual”, dijo en una emisión.
José González podía ver el humo que se elevaba desde su campamento cerca del centro de Tijuana. Al principio, pensó que se trataba de un accidente de coche o de un incendio doméstico. Entonces alguien le dio un codazo.
“Narcos”, dijo el hombre, señalando el humo.
José pensó en la conexión entre los hombres que le vendían pequeñas bolsas de polvo de fentanilo y los que acababan de incendiar la ciudad. Era como ver el verdadero tamaño y poder de una máquina que sólo conocía superficialmente.
 Toneladas de fentanilo incautadas por autoridades mexicanas (Foto: Washington Post photo by Salwan Georges)
Toneladas de fentanilo incautadas por autoridades mexicanas (Foto: Washington Post photo by Salwan Georges)Capítulo 4: La elección de José
Era el final de la tarde cuando José regresó al centro de Tijuana, con más artículos para vender.
Comenzaba el segundo intento del día para ganar 100 pesos. Añadió algunos productos nuevos a su lona: bolsas de plástico de granola, algunos DVD, dos pares de zapatos, un sombrero rojo.
Los expuso meticulosamente en la calle Artículo 123, convertida en un mercado al aire libre.
Sabía que sus perspectivas seguían siendo malas. El sol se ponía y los turistas empezaban a llegar a Tijuana desde el otro lado de la frontera. Pero no querían lo que él vendía.
Venían sobre todo por cócteles, tacos baratos y clubes de striptease.
José se apoyó en un coche y vio pasar a la multitud. Otros adictos vendían su chatarra a una clientela en su mayoría desinteresada, gritando los precios. La actitud de José era más Zen. Si lo quieren, pensó, vendrán.
 Hacer dinero para comprar su dosis de fentanilo: esa era la rutina de González (AP Foto/Jae C. Hong)
Hacer dinero para comprar su dosis de fentanilo: esa era la rutina de González (AP Foto/Jae C. Hong)Cada venta inclinaría la balanza hacia su siguiente dosis de fentanilo. O se ponchaba.
“Todo ocurre por alguna razón”, decía.
Podría ser una señal de que debía ir a rehabilitación.
Entonces, un hombre compró una camiseta de tirantes negra por 20 pesos. Una mujer se acercó y compró dos bolsas de granola por 20 pesos cada una.
José los miró con incredulidad.
“Siempre son las cosas que menos esperas que se vendan”, dijo después de que se marcharan.
De repente, tenía 60 pesos.
Entonces un hombre compró sus dos últimas bolsas de granola. Una mujer compró un interruptor de luz.
Ciento diez pesos en cinco minutos.
La racha de suerte parecía imposible.
 Una dosis de fentanilo y otra de metanfetamina era el coctel preferido de González (AP Foto/Jae C. Hong)
Una dosis de fentanilo y otra de metanfetamina era el coctel preferido de González (AP Foto/Jae C. Hong)“Suficiente para curarme”, dijo, y empezó a enrollar la lona.
Tomó a la izquierda en una tienda de conveniencia y se encontró con uno de sus traficantes frente a una casa. Se marchó con dos bolsitas: una de fentanilo y otra de metanfetamina. Era su cóctel preferido, que él creía que suavizaba el colocón.
Necesitaba a alguien que le ayudara a inyectarse. Normalmente, ofrecía a un voluntario una muestra de su suministro a cambio de ayuda. Pero cuando se acercaba a su campamento, los hombres estaban semiconscientes o no querían ayudar.
“No se puede contar con nadie en este lugar”, dijo.
Estaba oscureciendo y el barrio parecía aún más sombrío. Los coches de policía pasaban con las sirenas encendidas.
José se dirigió hacia otro montón de basura junto a un callejón. Un hombre mayor, también drogado, rebuscaba entre la basura. José le dio un golpecito en el hombro y le preguntó si podía ayudarle con la aguja.
Al otro lado de la calle, había comenzado un servicio religioso al aire libre. Familias en sillas plegables rezaban por los yonquis. La voz del pastor resonaba por los altavoces.
 José González solo había tenido una sobredosis en una ocasión (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
José González solo había tenido una sobredosis en una ocasión (Photo by Spencer Platt/Getty Images)“Dios los ama”, dijo. “Son los hijos de Dios”.
José se puso de rodillas, mirando solemnemente hacia abajo.
La aguja entró justo por encima del cuello de la camiseta. El golpe fue demasiado para él. Se agarró las rodillas como si hubiera terminado una carrera de velocidad.
“Mi corazón”, le dijo al viejo.
“Me equivoqué con la dosis”, dijo.
Normalmente era cuidadoso. Sólo había tenido una sobredosis una vez, nada comparado con la mayoría de los otros hombres.
Respiró hondo varias veces y tragó saliva.
“Ya estoy bien”, dijo con los ojos muy abiertos. No parecía estar bien.
Se echó la mochila al hombro. Volvió a caminar hacia las luces del centro. Tenía que encontrar la manera de ganar otros 100 pesos.
*Reportaje de Washington Post por los periodistas Kevin Sieff, Salwan Georges (fotos), Erin Patrick O’Connor y Rekha Tenjarla
TOMADO DE*-infobae.com